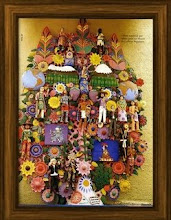A las doce tenía una cita. Medio a ciegas, porque uno de los dos no creo que tuviese demasiado claro con quién se había citado. También porque tenía la duda de que uno de los dos ni siquiera supiera que aquello era una cita.
Estaba el problema del agua. Llevamos una larga temporada, en la calle, en el barrio, sin saber cuándo exactamente van a cortarla cada día para hacer otro de esos arreglos que siempre acaban siendo provisionales. Y yo necesitaba un baño antes de decidirme a salir de casa. Luego, la ropa. Que tampoco es fácil. ¿Escote de divorciada? ¿Pantalones de aventura? ¿Vestido de qué a gusto voy cuando no me aprieta nada?... Desde muy temprano he ido solucionando estas pequeñas cuestiones y, jugando con el nuevo telefonino, al que todavía no le he pillado la mayoría de los trucos, he dejado puesta la alarma para que, en caso de despiste, me avisase cuando faltara un cuarto de hora para la hora fijada. Y, ya puestos a no saber cómo resultaría la cita, otra para media hora después de ese mismo momento, en el que, en el peor de los casos, podría darla por finalizada.
Hacía fresco cuando, a las once y media -ya bañada, hidratada, vestida y perfumada- he cargado con uno de mis mejores bolsos dispuesta a comerme la cita con patatas. Pensaba pasar a comprar la prensa y, de paso, un libro que me hubiese gustado regalarle, después de valorar la posibilidad de prestarle el ejemplar que tengo ya leído en casa. A la hora en punto estaba yo en la barra pidiendo mi desayuno y solicitando que, a pesar del viento -desgradable y frío en aquella plaza- me lo sirvieran en la terraza. Me he tragado la tostada casi sin respirar, estaba hambrienta ya que anoche, presa con tanta antelación de los nervios, había declinado cenar. Afortunadamente, porque no era, ni de lejos, la mejor que me han preparado. El café, en cambio, hubiese querido que durara.
Dos cigarrillos después, unos minutos antes de que sonara la alarma, muerta de risa, despeinada y casi congelada, he vuelto a casa. Quedándome con la duda de si alguno de los dos había acudido a la cita.
Estaba el problema del agua. Llevamos una larga temporada, en la calle, en el barrio, sin saber cuándo exactamente van a cortarla cada día para hacer otro de esos arreglos que siempre acaban siendo provisionales. Y yo necesitaba un baño antes de decidirme a salir de casa. Luego, la ropa. Que tampoco es fácil. ¿Escote de divorciada? ¿Pantalones de aventura? ¿Vestido de qué a gusto voy cuando no me aprieta nada?... Desde muy temprano he ido solucionando estas pequeñas cuestiones y, jugando con el nuevo telefonino, al que todavía no le he pillado la mayoría de los trucos, he dejado puesta la alarma para que, en caso de despiste, me avisase cuando faltara un cuarto de hora para la hora fijada. Y, ya puestos a no saber cómo resultaría la cita, otra para media hora después de ese mismo momento, en el que, en el peor de los casos, podría darla por finalizada.
Hacía fresco cuando, a las once y media -ya bañada, hidratada, vestida y perfumada- he cargado con uno de mis mejores bolsos dispuesta a comerme la cita con patatas. Pensaba pasar a comprar la prensa y, de paso, un libro que me hubiese gustado regalarle, después de valorar la posibilidad de prestarle el ejemplar que tengo ya leído en casa. A la hora en punto estaba yo en la barra pidiendo mi desayuno y solicitando que, a pesar del viento -desgradable y frío en aquella plaza- me lo sirvieran en la terraza. Me he tragado la tostada casi sin respirar, estaba hambrienta ya que anoche, presa con tanta antelación de los nervios, había declinado cenar. Afortunadamente, porque no era, ni de lejos, la mejor que me han preparado. El café, en cambio, hubiese querido que durara.
Dos cigarrillos después, unos minutos antes de que sonara la alarma, muerta de risa, despeinada y casi congelada, he vuelto a casa. Quedándome con la duda de si alguno de los dos había acudido a la cita.